
Soy un desclasado. En todos los sentidos. Por lo mismo que me trae sin cuidado España, aunque suelo escribir en su idioma de horrendos sonidos como la «j», la «z» o su limitación a cinco vocales, ya que, como lo siento lengua ajena, no paso la vergüenza propia de lo de los Països Catalans. En verdad, sólo es porque no domino suficientemente el inglés.
Hay obreros, burgueses y ricos. Y la putada de ser de Eivissa es que hemos crecido juntos. En mi colegio, Sa Bodega, a la sazón progre y catalanista, compartí pupitre con hijos de escayolistas, conductores de dúmpers, terratenientes a nivel insular e incluso herederos de empresarios que aumentaron su fortuna en Rumanía o Albania tras la caída del telón de acero. Yo estaba en medio, era hijo de botiguers –de Ca’n Noguera de sa Capelleta, en la vía Púnica–. Esa clase que no existe, esa gente que vive fusionada a una tienda, esas personas que, cuando los amigos de sus hijos se retiran a casa, ponen a los suyos detrás de un mostrador y los convierten en comidilla de los clientes.
En esas horas solitarias y muertas, tras haber dado de hostias a los chavales de los pabellones militares de es Molins –pretendían amedrentarnos por los cargos de sus padres y porque ellos sólo hablaban castellano– yo me dedicaba a devorar todos los tebeos que me dejaban comprar. Y, sobre todo, un atlas que me regaló mi tío, con el que me sentía importante cuando los clientes veían que el niño de seis años les explicaba que la capital de Mongolia era Ulan Bator o que Ucrania no era Rusia, sino una república de la URSS.
De hecho, en esa tienda en la que de niño me escondía tras el mostrador para que los adultos que me caían mal no me agobiaran con países que no conocíamos, mucha gente a final de mes comía porque mi padre les fiaba la compra. Poco después, algunos de ellos medraron gracias a los exagerados salarios y enchufes más exagerados todavía de la administración pública comandada por el PP (no defiendo al PSOE, ni muchísimo menos, es que en esa época sólo gobernaban los populares por estos lares). Luego, no es que no se dignaran a acercarse a él para darle las gracias, es que ni tan sólo le dirigían la mirada para saludarle.
Uno de estos era un periodista comunista (perdón por el pareado). El Diario de Ibiza, a medidados de los ochenta, estaba junto a la tiendecita de mis padres. Quizá por eso, años después, me aconsejaron estudiar derecho, historia o cualquier alternativa a mi anuncio de matricularme en periodismo.

Mi santo padre se considera sociata, pero sólo porque odia a Franco (en verdad es anarquista, pero no lo sabe). Todo debido a que el Caudillo visitó la isla cuando él tenía nueve años y le hicieron madrugar y aburrirse durante horas para ver un señor bajo palio. Eso y que, por el Plan Marshall, en el cole le hacían beber la leche en polvo que nos regalaba el amigo americano. Él no entendía por qué tuvo que pasar horas de frío en pantalón corto para ver pasear a un señor con bigote ni por qué en Sa Graduada le hacían ingerir ese brebaje, cuando él cada mañana ordeñaba cabras de su familia de mijorals en es Puig d’en Valls y podía beber leche de verdad.
Contra Franco no pudo hacer nada con nueve añitos, pero en el cole sí: le tiró el tintero a la cara al profesor que le abofeteó por hablar en su lengua materna catalana a su compañero de pupitre. Allí acabó su periplo académico. Me lo comentaba con orgullo cuando mis profes, ahora dirigentes del Institut d’Estudis Eivissencs, le reclamaban para protestar por mis peleas con los de mayor curso. «Coño, saca buenas notas y si les pega tendrá sus razones, a mí no me molestéis». Fue él quien me regaló unos guantes de boxeo con cinco años, el que me dijo que si me llamaban «hijo de puta» tenía que dar de hostias, que una madre es sagrada, aunque fueran mayores. El que si me peleaba con mi hermano, cuatro años mayor, sólo paraba la disputa para recriminarnos si llorábamos. Sólo me podía enseñar dignidad, lo único que puedo heredar.
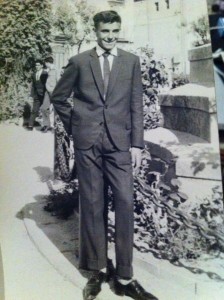
No heredaré tierras, ni negocios ni fortuna de mi padre (sí, hay ibicencos que no tenemos propiedades, aunque muchos no lo crean). Sólo ese orgullo exacerbado que le permitía farfullar al ver a ese periodista, entonces excomunista, que vendió sus principios a la administración pública del PP y que se atrevía a mirar a mi padre por encima del hombro sin saludar, olvidándose de los centenares de latas de fabada Litoral que se había llevado sin pagar.
Por eso mi odio a las grandes superficies, no porque mi padre se quedara sin público por ellas, que ya se encargaba él mismo de enviar a paseo a las clientas pesadas. Es que a esas nuevas tiendas iba a comprar toda la gente que tenía cuentas pendientes en la caja del negocio familiar. Y que, aunque fueran vecinos, pasaban delante de la botiga sin pedir disculpas. Y lo bueno es que a mi padre le daba igual, «no em pot venir des duros d’aquestos merdes». Los señalaba y me decía que yo no debía ser como esa gente, que en ese momento cobraba una pasta «per ser uns putes llepaculs«.
Mi odio a las grandes superficies se acentuó al ir a la Universitat Autònoma de Barcelona a estudiar periodismo, en contra del criterio de mi sensata madre, que me aconsejaba ser profesor. Mi padre no me dejó pedir beca. «Si jo no he pogut estudiar i he currat tota sa puta vida com un cabró per criar-vos, ningú m’ha de donar un puta duro per pagar-te es estudis, ja ho faig jo«. Ya digo yo que es anarquista.
En Barcelona, acostumbrado como estaba a comer frutas y verduras maduradas en el campo ibicenco, las de «oh, qué caras, en el Diskont son más baratas», descubrí que existen los tomates sin sabor, las manzanas como trapos y los kiwis que pueden ser arrojadizos como piedras. Compartía piso con amigos que lucían camiseta del Che. Incluso minusvaloraron mi póster de Jordi Pujol con los seis puntos de Krilin en su frente adjuntando uno del comandante, pero luego compraban en grandes superficies. Yo intentaba convencerlos de ir al mercado de productos autóctonos, pero no había manera. Sólo miraban el precio, no la calidad, y mucho menos los contratos abusivos de los hipermercados contra los agricultores.
Esta pelea mía ha durado muchos años, sobre todo ahora que ha llegado el Mercadona. Podría maldecirlo por muchas razones, pero lo resumiré por la cena de la última Nochevieja, en la que yo que me ofrecí de cocinero y me trajeron un cochinillo pasado de edad y kilos de ese establecimiento. Asqueroso, reseco, grasiento, carne con sabor a pienso barato…
Total, pueden ser manías mías. Pero esta mañana he estado trabajando en Sant Antoni con un par de amigos que presumen de izquierdistas y que siempre dan el coñazo. Me han preguntado por lo de Bárcenas y Rajoy: «No sé, si a mí cada vez me es más indiferente Rajoy y lo que pase en España, suficiente tengo con llegar a final de mes y pagar mis autónomos y el IVA». Me han tildado de egocéntrico, sofista, insolidario… Poco después, de camino a Vila, veo un coche de uno de estos colegas entrando en el Mercadona de Can Burgos. Yo iba a ver unos amigos que viven al lado. Tres hierbas más tarde, de vuelta a casa, veo el vehículo del otro amigo progre entrando también en el Mercadona.
Según los documentos publicados por ‘El Mundo’ y ‘El País’, Mercadona es una de las empresas que ha pagado millones en dinero negro al PP. Pero el insolidario soy yo.






Soldat aquet article l’has difòs per facebook. Tots es teus amics de facebook et contesten per aquet mitjà i tu promous la conversa per aquesta gran superfície, quan el negoci familiar està aquí, a noudiari…
Ah, una altra cosa, sí que anavem al mercat local, a comprar productes autòctons al mercat del pont de Ripollet, recordes?
Joder, tío. Parece que le has perdonado la vida a mucha gente